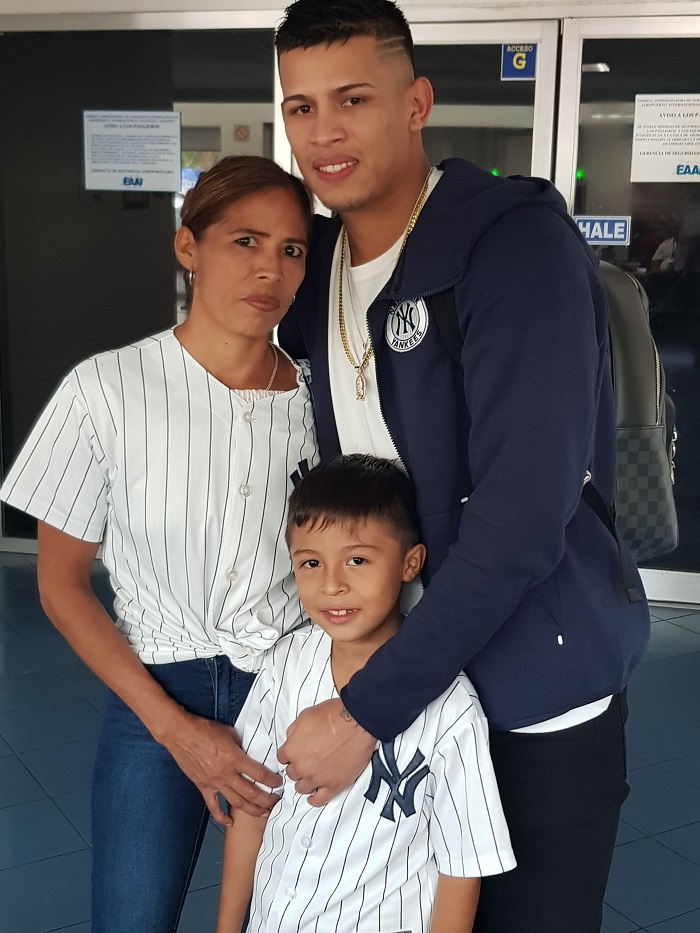Descargar en Pdf
Carlos Caraballo (Santa Cruz de Tenerife)
DIÁLOGOS
No ocurrió en las playas soleadas atestadas de turistas, ni se oyeron las olas golpear las rocas de negro basalto en la orilla de algún puerto marinero. Tal vez alguien imaginó la sosegada voz de Daniel Calmels flotando sobre la arena dorada, atravesando el Océano Atlántico, desde Canarias hasta la costa de América Latina, con el impulso de los suaves Vientos Alisios. No fue así. El encuentro sucedió en La Ciudad de Los Adelantados, San Cristóbal de La Laguna, en un ambiente más bien fresco y húmedo típico de esta zona de la isla, entre las bajas casas de colores y el insistente replicar de la vieja Iglesia de la Concepción, que dan cuenta del poder aristocrático y religioso de siglos pasados. Nos alejamos en un paseo agradable de las cercanías de la histórica Universidad de La Laguna, donde tuvo lugar recientemente el V Congreso Nacional de Psicomotricidad, organizado por la Federación de Asociaciones de Psicomotricidad del Estado Español, y en el que el psicomotricista Daniel Calmels disertó, con acierto y sobresaliente éxito, sobre “La Gesta Corporal en los Procesos de Comunicación y Lenguaje”.
Referente actual para todos los psicomotricistas, el saber de Daniel Calmels abarca tantos ámbitos, que se hace difícil contextualizar su trabajo. Escritor, psicomotricista, psicólogo social, profesor de Educación Física… Es, ante todo, un estudioso del cuerpo y un consumado escritor como demuestra no sólo la amplia y diversa bibliografía en forma de libros, ensayos o artículos, sino la colección exclusiva de 8 librosinéditos, artículos, ensayos y poemas propios que reserva en su propio domicilio. Sus textos abordan la problemática del cuerpo desde puntos de vista totalmente originales y con una penetrante mirada analítica. Es una combinación de observación y creatividad, como se puede apreciar en libros como “La Discapacidad del Héroe”, “Espacio Habitado”, o “Fugas”.
Desde el inicio de la entrevista que el escritor argentino concedió a www.revistadepsicomotricidad.com, subrayó que, dado el lugar que actualmente ocupa en la comunidad de psicomotricistas, se siente en la obligación de acompañar todos aquellos movimientos o reuniones que surgen para pensar una práctica. Señala que es necesario propiciar espacios de trabajo en relación a las ideas. Agradecidos por el reconocimiento, y con esta idea presente, lo invitamos a entablar discusiones, cuestionamientos críticos, debates dialécticos, a fabricar conceptos dialogados, compartidos, que hagan crecer nuestra disciplina. Quizás sobra decir que extendemos esta invitación a todos ustedes.
¿Qué mejor forma hay de compartir, si no es a través del juego? En este caso, planteamos a Daniel Calmels un juego de palabras, de conceptos enfrentados, a veces contrarios, a veces complementarios, díadas de palabras como reto para alguien que es capaz de demostrar que, al contrario de cómo se suele decir, “algunas palabras pueden evocar miles de imágenes” (no es nuestra esta frase, sino que citamos a la voz del experto público, durante la ponencia de clausura del Congreso)
En medio de una lluvia fina, pero intensa, el psicomotricista argentino nos recibió y argumentó acerca de Psicomotricidad. Nos gustaría rescatar una frase de Antonio Machado, que nuestro entrevistado utilizó para clausurar su ponencia del V Congreso Nacional de Psicomotricidad, pues es una frase que sentimos nuestra, y que sintetiza las principales motivaciones de este encuentro:
“En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que se da” (Machado, A., 1970).
Queremos llamar “Diálogos” (en plural) a esta entrevista: por un lado, porque en ella les compartimos nuestra charla con Daniel Calmels, una apasionante conversación; por otro lado, porque las cuestiones que planteamos en la entrevista se basan en conceptos que, en ocasiones, pueden parecer y aparecer como contrapuestos o como complementarios: hombre-mujer, estático-dinámico, el todo-las partes, naturaleza-tecnología, etc. Estamos convencidos de que diálogos como estos nos mueven a pensar y repensar los conceptos que sostienen nuestra profesión. “¿Qué tal si armamos una conversación?”- Nos dijo.
LA IMPUREZA DE LA PSICOMOTRICIDAD
La psicomotricidad surge de un cruce de ideas, prácticas y disciplinas, lo que le confiere su natural riqueza. Para Daniel Calmels, a diferencia de otras disciplinas, la psicomotricidad presenta una impureza que la jerarquiza, que la aleja del peligro de los dogmas y las certezas. El conocimiento científico es plural, no pertenece a una disciplina, sino que es compartido de manera multidisciplinar. Esta riqueza está presente también en el lenguaje y proviene de la variedad. El peligro, tanto en la psicomotricidad, como en el lenguaje, es que se borren las diferencias. En ocasiones, en el lenguaje se han dado intentos de eliminar esas diferencias, de buscar un lenguaje neutro, que englobe a un todo, dejando escapar los pequeños detalles que son los que marcan las diferencias.
Dada esta impureza en la Psicomotricidad, Calmels considera que es un equívoco no opinar sobre conceptos que tradicionalmente están ligados a otras disciplinas, como la Medicina o la Filosofía, por pensar que éstos se encuentran en un terreno vedado. Asumiendo, obviamente, que cada profesional tiene sus competencias, plantea que se debe opinar sin miedo sobre cuestiones tan relevantes para el cuerpo como la medicación, ya que en ocasiones no se está haciendo de forma adecuada. Como profesionales, nos atañen estas discusiones, porque influyen en nuestra práctica.
Precisamente, el objeto de estudio y el campo donde se dan las problemáticas a estudiar en Psicomotricidad es “El Cuerpo” en sus manifestaciones, temáticas que están siempre presentes en la Filosofía, desde tiempos antiguos. Siguiendo las palabras del polifacético Calmels, podemos encontrar muchas referencias a Merleau-Ponty, Sartre, o Foucault. Considera que es fundamental abordar el ámbito de la Filosofía desde la Psicomotricidad, como un pensamiento que pueda poner a trabajar ideas y conceptos. En este sentido, los conceptos no deben fragmentar o cortar, sino que son entendidos como si fueran cajas de herramientas. El concepto “nos aproxima al conocimiento de una fracción de la realidad. Lejos de ser un simple vocablo, se ubican en la categoría de las palabras que se cargan con un sentido en diferencia con otras”(Calmels, 2014). Y los conceptos que nos sirven hoy, mañana dejarán de convencernos, por lo que es necesario repensar lo que creemos saber. Este argumento lo lleva a definir los “conceptos de implicación”, aquellos que se ligan con una porción de la realidad. Implicación es la capacidad de envolver un acto con pensamiento, es comprometerse por una idea. Por lo tanto, un concepto de implicación es lo que nos permite una acción pensante y un pensamiento dinámico, y constituye la esencia de un acto profesional. Estos conceptos de implicación son fundamentales, porque nos ayudan a pensar en una situación específica con el niño.
No sólo en la Medicina o en la Filosofía podemos encontrar estas referencias al estudio del cuerpo, sino en otros importantes ámbitos del conocimiento, como la Antropología. Por ejemplo, dice el escritor argentino, cuando Leví-Strauss (1964) señala la diferencia entre la manera de serruchar de un oriental y un occidental: el carpintero oriental extiende su brazo y realiza el corte desde fuera hacia dentro, pareciendo que el “yo” queda en un segundo lugar, mientras que el carpintero occidental realiza esta acción justo al revés.
Considera entonces, que el trabajo clínico consiste en llevar al extremo la diferencia: las diferencias entre las personas, entre problemáticas, de etnia, de estilo, contemplando a un sujeto en una situación específica donde hay algún tipo de sufrimiento. El psicomotricista en este caso trata de reconstruir una historia clínica, sin conocer en primera instancia qué tipo de instrumentos o juegos va a tener que utilizar, sino permanecer a la espera de observar qué tipo de rituales van a construirse al inicio. Requiere introducirse en la relación para realizar intervenciones muy precisas frente a los obstáculos que él tiene para resolver su problemática. Se parte de la idea de que en el trabajo clínico deben apreciarse muchas evidencias de lo que pasa, con el fin de favorecer situaciones para que el niño pueda por sí mismo comenzar a elaborar estrategias para resolver ciertas problemáticas. Para ello se hace necesario trabajar con una semiología muy específica, evitando adjudicar una problemática de antemano, desde el desconocimiento. Es por lo tanto imposible concebir un trabajo clínico que haya sido pautado por otro profesional, ya que en ese caso no se está eligiendo la estrategia de intervención, independientemente de que esta intervención pueda producir cambios o algún efecto terapéutico en la persona.
Por otro lado, tal como el médico de la antigüedad señalaba al barbero dónde tenía que operar, sin él intervenir ni mancharse, o en el psicoanálisis freudiano clásico se pide al paciente una posición, postura determinada, existen muchas prácticas que producen una atenuación del cuerpo para aplicar una técnica específica. Pero éstas prácticas que sistemáticamente atenúan el cuerpo no constituyen las técnicas un trabajo clínico para la psicomotricidad.
SEMIOLOGÍA Y PSICOMOTRICIDAD ANALÍTICA
Daniel Calmels argumenta que la idea de globalidad nos puede llevar a un terreno que nos empobrece, si esto implica la aceptación de un genérico o que se hable de algo que no se puede discriminar. Manifiesta una firme creencia en un enfoque analítico, donde la persona pueda pensar a un sujeto de diferencias y armar una semiología en base a esas diferencias. Esta semiología implica que se realice una lectura de signos, con presencia de un lenguaje y conceptos que den cuenta de esas diferencias. El clínico tiene que trabajar con este lenguaje, que suele estar constituido por acciones que tiene un significado.
Siguiendo su perspectiva, para cada niño un mismo espacio puede ser un “pasaje”, un “hueco”, un túnel o un “agujero”, con un simbolismo totalmente singular en cada caso. Pero el profesional no puede anticiparse a poner un nombre a esa singularidad.
Si ofrecemos a un niño un objeto tan sencillo como un aro y analizamos lo que significa en cada acción, veremos que para algunos se convierte en una casa, un recorte del espacio continente y busca refugio en él; para otros tienen voluntad kinética y lo van a hacer rodar: es giro, es vértigo, y necesita acompañarlo por el espacio; otros niños lo convertirán en una herramienta de caza, que usa para poder acercarse al otro e iniciar una relación. Un mismo aro se multiplica de todas estas y otras tantas formas. Y poder trabajar con esas diferencias confiere riqueza a la labor del psicomotricista.
Por ello, es importante que el psicomotricista construya una semiología, buscando de manera específica en la corporeidad y en las acciones de cada persona. Además, existen generalidades que nos dificultan ver los aspectos que cada niño aporta de su propia cultura, por ejemplo, la tendencia a prejuzgar un ritmo como lento, por simple comparación, sin tener en cuenta, por ejemplo, dónde ha nacido o vivido esa persona.
Pero ser capaces de poder apreciar los signos que se están produciendo en un cuerpo, no quiere decir que estemos hablando sólo de una parte, porque en cada una de esas partes hay una representación del todo. Calmels nos ilustra esta afirmación con el ejemplo de un bebé que une sus manos para dar tortitas con sus manos, y que puede significar una cierta necesidad de abrazar al otro. En cada parte que podemos apreciar de esa necesidad del niño, hay una representación del todo. El trabajo del psicomotricista clínico es el trabajo con el detalle, es apreciar las pequeñas cosas, darle sentido a una aparente insignificancia entre el conjunto de singularidades con las que se expresa cada persona. En algunos la palabra globalidad implica una generalidad tan grande que la insignificancia se pierde, por lo que desaparece el trabajo clínico.
LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO “EN” EL NIÑO
En relación al cuerpo, Daniel Calmels piensa que seguimos teniendo un problema filosófico sin resolver, un dualismo que nos resulta casi imposible de superar. Decimos “mi cuerpo”, o el cuerpo “del” niño, con una clara intencionalidad posesiva. Parafraseando a su propio profesor en la carrera de Educación Física (Universidad de La Plata- Humanidades), nos invita a reflexionar con la frase “soy un cuerpo que pretendo mío.”
Con una reflexión profunda, nos asegura que cuando nacemos, apenas tenemos un esbozo de cuerpo: existen unas experiencias basadas en ritmos, en vibraciones, en algunos ligeros contactos cutáneos. Pero el cuerpo en la relación y en el vínculo aún no se ha construido, por lo que se puede decir (aunque parezca una locura) que no todos los niños tienen cuerpo: hay niños que tienen cara, pero aún no tienen rostro; hay niños que tienen postura, pero no una actitud postural; niños que pueden ver, pero no miran, que pueden oírpero que no escuchan, que tienen gusto pero que no tienen sabores; niños que tienen reacciones reflejas, pero no gestualidadexpresiva… Es por eso que los adultos tienen una función corporizante.
Por otro lado, la reflexión nos lleva a comprender que la voz es identidad, y en cada una de nuestras voces están los otros. No surge de la nada, sino que se construye gracias a los otros. Esa identidad es lo que hace a nuestro cuerpo un distintivo dentro de cada grupo y viene definido por lo que carece. Por lo tanto, el estilo de cada persona viene dado no por lo que le sobra, sino por lo que le falta. Este pensamiento queda perfectamente reflejado cuando, en su libro La Discapacidad del Héroe nos habla del cuento de “El Soldadito de Plomo”:
“Este soldadito inacabado paga con la escasez su último lugar en el reparto de plomo, él viene después de los iguales, marca una diferencia que lo afecta y lo distingue. Su devenir le traerá penurias y cuidados, será el elegido para transitar por situaciones límites, aumentará sus diferencias en relación con el resto de los iguales; su carencia, su falta, le aportará una cualidad: será para el niño un juguete sobresaliente, perdido, lamentado, recuperado, encontrado y alojado con cuidados”.
(Calmels, D., 2009)
En primera instancia, el adulto cumple una función espejante. Tal como señala Sara Paín (1987), el niño se siente convocado, atraído por el cuerpo del adulto. Le interesa especialmente el rostro, y del rostro le atrae el brillo que se produce en los ojos cuando el adulto sonríe. Un rostro sonriente es una invitación a mirar. Esta función no siempre se puede realizar de manera adecuada, por diferentes razones que le puedan ocurrir al adulto o al niño: en el caso de los adultos, cuando por causa de alguna angustia no es posible cumplir con la función espejante-amorosa, y no es posible devolver ese brillo de la mirada, lo que dificulta la posibilidad de construir una “rostridad”. Su rostro, por momentos, deja de ser un rostro y se convierte en una cara, en una simple porción de la anatomía; por otro lado, también hay niños que no se pueden mirar en el cuerpo del adulto.
En cuanto a la crianza, sostiene que el adulto tiene una función reguladora. Puede colaborar en la crianza del niño, respetando unas conductas y clausurando otras. El proceso de humanización implica una perturbación de las funciones: el niño tiene que comer, pero no en cualquier momento y de cualquier manera; tiene que dormir, pero no siempre cuando lo desee. (Bleichman, S., 2010). Para poder desempeñar esa función imprescindible, los padres no pueden derivar la responsabilidad hacia otras personas, sino que tienen que poner el cuerpo. En “Fugas” denomina a esta característica del nuevo milenio la “crisis del no”, refiriéndose a :
“la dificultad para resolver negativamente la demanda del niño, quien, acuciado por las publicidades y las ofertas de las pantallas luminosas, busca una resolución inmediata a sus deseos (…) un retiro de las manifestaciones corporales en situaciones donde es necesario poner un límite o contención y, por el contrario, un aumento de las expresiones de malestar, al modo de quejas, por las demandas que bajo la forma de pedidos se acentúan conforme el adulto se retira corporalmente.”
(Calmels, D., 2013)
Esta regulación la realiza de forma diferente el padre y la madre. Es un hecho cultural que el hombre no ha estado ligado a la crianza y a la educación, salvo en la transmisión del oficio a los hijos varones o alguna situación muy específica. El padre no ha tenido un lugar destacado en la crianza, y menos aún ligado a la ternura. Ambos géneros tienen distintas formas de expresar la ternura.
Si el cuerpo es algo que se construye–señala, lo hace desde épocas muy tempranas y en relación a un género. Hay un campo de gestualidad que el varón construye de forma distinta al de la mujer. Se aprecia en detalles muy específicos del uso de las manos, del uso de los brazos, de la fijación de la muñeca en un puño, etc. Las diferencias de género que se observan durante la crianza son un producto cultural, presentes en los programas narrativos de ambos géneros. El psicomotricista argentino nos relata cómo en los cuentos infantiles las mujeres son dormidas con frecuencia desde que poseen los caracteres sexuales secundarios, precisamente en espera del hombre que los rescate, comúnmente un príncipe. Mara Lesbegueris (2014) en todo un abordaje acerca del género desde la psicomotricidad, muestra como el mercado ejerce una fuerte presión en la reproducción de estereotipos, en el que las niñas encarnan la idea de fragilidad, de inocencia, totalmente sumisas y sin ningún tipo de autonomía.
EL PASO A LA DIGITALIZACIÓN Y LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE ABURRIRSE
El niño de ciudad perdió el jugar con la naturaleza, la experiencia con la tierra, con el árbol, con el pasto, con los bichitos. Pareciera que la naturaleza es reemplazada poruna tecnología que lo rodea, que lo abarca. Mientras que el juego de un niño en la naturaleza gira en torno a la palma de sus manos (agarra una rama o toma la tierra entre sus manos), en el niño de ciudad cobran más importancia los dedos, las extremidades de la extremidades. El uso continuo del material tecnológico con los dedos, conlleva una repetición de movimientos que, aunque presenten una serie de graduaciones de velocidad y fuerza, no llegan a constituir praxias. En este sentido, se puede producir una disminución alarmante de las praxias y una construcción defectuosa de las manos, en la relación viso-palmar (en tal caso, sustituidas por la relación viso-digital).
El niño en la naturaleza se encuentra rodeado de planos inclinados, texturas, olores. Su rostro está iluminado por la luz del sol, mientras que el niño frente a la tecnología se encuentra atrapado en un cubículo, con su rostro iluminado por una pantalla. Ya en la década de los noventa, Daniel Calmels (1994) se preocupó por las situaciones cambiantes que estaban ocurriendo en la sociedad, entre las que destacaba la presencia de las películas y juegos de pantalla destinados a la niñez.
Todo parece indicar que se ha producido un pasaje de procesos que eran discontinuos a procesos de continuidad. Mirar la televisión, llamar por teléfono, recibir publicidad, eran actos discontinuos, no presentes en todo momento y en todo lugar, sino que se organizaban mediante ceremonias. La continuidad borra las pausas, los intervalos y las ceremonias, y como última consecuencia se crea aceleramiento.
“La velocidad implica una alteración de la capacidad de reflexionar y de pensar, así como de la ensoñación. El aceleramiento borra lo actitudinal, pone en funcionamiento el impulso”
(Calmels, 2013)
La continuidad, además, se basa en la lógica de la eficiencia, en producir algo con el menor gasto de tiempo y el menor gasto de material. Y esta lógica que puede ser útil en alguna cadena de comida basura, no lo es para las relaciones humanas. El aceleramiento borra lo más rico de las relaciones humanas: el compromiso en relación con los otros y la capacidad de escucha.
En la sociedad moderna da la impresión de que la ruptura de la atención y la focalización en la tarea está penalizada. No hay espacio para que el niño se encuentre en ese estado de ensoñación, donde se rompe con la atención dirigida y focalizada. Al niño actual se le exige un campo de atención focal que multiplica a los de años atrás. Ha desaparecido ese espacio donde los padres descansaban para dormir la siesta, y en el que los niños se encontraban con un tiempo de ocio, con una “no tarea”, con un tiempo de ocio. Este tiempo de “aburrimiento” es importantísimo para la infancia, porque de él emerge algo diferente y surge una búsqueda que le permite crear. El niño actual usa mucho la frase “me aburro”, cuando no tiene una tecnología a mano.
Este uso compulsivo y repetitivo de la tecnología que mantiene alerta a la atención tiene una consecuencia en la escuela actual, cuando de repente se ve privado del estímulo continuo. Es escritor argentino se muestra representado en el pensamiento de Silvia Bleichmar (2010), quien dice que las escuelas deberían permitir la posibilidad de un vagabundeo psíquico.
El niño en la actualidad, por diferentes circunstancias sociales, se encuentra institucionalizado. Permanece una gran parte de su tiempo en una institución escolar, y cuando no está en la escuela, la institucionalización permanece en muchas de sus actividades: en la celebración de un cumpleaños, en las vacaciones de verano, en la organización de su tiempo de ocio. Esto conlleva algunas pérdidas, como la desaparición del grupo natural, que se construye a partir del encuentro de niños de distintas edades de manera espontánea. Este tipo de agrupaciones tiene una enorme riqueza, porque los lleva a asumir roles y responsabilidades diferentes desde edades muy tempranas. Igualmente importante es que produzca una elección libre que provoque tanto encuentros mixtos como homogéneos en cuanto al género. Este tipo de experiencias, en las que unos niños aprenden de otros, están coartadas por los mecanismos de institucionalización a los que los sometemos, agrupados por edades y a veces por sexo.
En la escuela, de la temática del cuerpo deberían hacerse cargo todos los profesionales. Se suele decir que al recreo “se sale”, porque es pensado desde el lugar del aula, como si el aula fuera el verdadero lugar del niño. En el recreo tendría que haber espacios diferentes: espacios para correr, espacios para estar en el suelo. En relación a esto, el psicomotricista argentino nos aclara que nos es lo mismo “piso” (un espacio para los pies) que “suelo” (un lugar habitable)
La escuela prohíbe las accionesy no en las consecuencias de las acciones. Tal como entiende Daniel Calmels el trabajo en grupo, se les debe decir a los niños que pegar no está prohibido. Lo que no se puede hacer es lastimar, como consecuencia de esa acción. Ellos tienen que aprender que se puede pegar jugando, sin hacer daño al otro. Prohibir la consecuencia de la acción en este caso sería decirles que ellos no pueden lastimar al otro, que hay un “otro” presente, que deben hacer las cosas pensando en los demás.
En cuanto a la estática del cuerpo en el aula, Hay determinadas posiciones que favorecen que el niño atienda, como apoyar la planta de los pies, o apoyar la espalda. Tener la espalda apoyada nos lleva a poder proyectar una percepción visual con más facilidad.
Cuando usamos la palabra estática, a veces nos suena como algo fijo o duro, pero se puede armar una construcción corporal en función de la tarea que se va a realizar. Por ejemplo, un niño que escribe no tiene por qué adecuarse a las normas posturales que la escuela todavía considera importantes: espalda totalmente recta, cabeza ligeramente inclinada hacia la hoja, lápiz apoyado de una manera determinada... Ningún niño escribe así, porque cuando uno escribe lo habitual es hacerlo con toda la pasión, con todo su cuerpo: escribe con su mano, con su hombro, porque el niño se proyecta totalmente en esa tarea, como un pintor, un tallador sobre su obra o un músico con su instrumento. En ocasiones, sin embargo, los psicomotricistas observamos que a algunos niños les cuelga el lápiz de la mano, que no han conseguido ensamblar el objeto en su cuerpo, siendo esto un indicio que nos permite indagar su relación con los objetos, o en todo caso su ajenidad. A su vez, otros niños entablan una toma del objeto poco eficiente aunque a ellos les es eficaz. Esto nos lleva a pensar que dentro de lo estático hay un dinamismo, que tiene que ver con cada estilo, con cada forma de trabajar.
COMO EN EL CINE
Al igual que en el cine, cada final es una invitación a la reflexión. En un taller exquisito y original, “Niños de Cine”, que Daniel Calmels realizó en el mencionado congreso, analizó fragmentos de películas con la colaboración de los asistentes, poniendo la mirada en el lenguaje corporal de los personajes (actores y actrices que, aunque estén trabajando, conservan su corporeidad). Sorprende apreciar que en ese mundo que hemos construido y que llamamos cine, las vivencias de los actores y actrices, en muchas ocasiones niños, pueden llegar a ser reales, pudiendo extraerse una simbología de cada pequeño gesto, de cada acción.
Días después, durante esta entrevista, la tecnología falló (suele pasar). Pero duró lo suficiente para que pudiéramos plantear un reto final al psicomotricista argentino: le regalamos algunas imágenes de niños en situaciones de juego y danza, a sabiendas de que Daniel Calmels nos llevaría sin dudar a un análisis minucioso y preciso sobre el cuerpo “del niño”. Dialogamos de nuevo. Dialogamos ahora acerca de la danza, de la ternura que inspira el cuerpo de un niño (ternura procede de tierno, término del cual deriva ternero), de cuando un bebé juega con algún animal, de la imitación que desde pequeño se hace del adulto, de los “juegos de crianza”… En definitiva, diálogos que ponen en construcción el pensamiento y el lenguaje en un continuo proceso comunicativo, en toda una “Gesta Corporal”
BIBLIOGRAFÍA
Bleichmar, S. (2010). Violencia social-violencia escolar. De la puesta de límites a la construcción de legalidades. Buenos Aires, Noveduc.
Calmels, Daniel (2014). “La Gesta Corporal en los Procesos de Comunicación y Aprendizaje”, 5º Congreso Estatal de Psicomotricidad, Santa Cruz de Tenerife, FAPee
- (2013). Fugas. El fin del cuerpo en los comienzos del milenio, Buenos Aires, Biblos.
- (2009). La Discapacidad del Héroe, Buenos Aires, Biblos.
- (1994). “Apelan al cuerpo del niño”, Topía. Psicoanálisis, sociedad y cultura. nº10, Buenos Aires, abril-julio
Foucault, M. (1989). Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión. Buenos Aires. Siglo XXI
Lesbegueris, M. (2014). Niñas jugando. Ni tan quietitas ni tan activas. Buenos Aires, Biblios.
Machado, A. (1970). Cultura y Sociedad.
Merleau-Ponty, Maurice (1977). El ojo y el espíritu, Buenos Aires, Paidós.
Paín, Sara (1987). La Génesis del Inconsciente (La función de la Ignorancia II), Buenos Aires, Nueva Visión.
Sarte, Jean-Paul (1966). El ser y la nada, Buenos Aires, Editorial Losada.
Lévi-Strauss, Claude (1964), El pensamiento salvaje, S.L. Fondo de Cultura Económica de España.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.revistadepsicomotricidad.com quiere destacar que el psicomotricista argentino Daniel Calmels, desde que se iniciaron las tratativas para esta entrevista, desde Buenos Aires, siempre mostró mucha disponibilidad para participar en este espacio. Agradecemos haber recibido a nuestro compañero en España y haber brindado una entrevista de esta magnitud.
En nombre de todo el Equipo de la Revista: Muchas Gracias.
Mady Alvarado. Coordinadora de Revista de Psicomotricidad.com en Buenos Aires
Carlos Caraballo es Licenciado en Psicopedagogía, Máster en Neuropsicología de la Educación y estudiante de Doctorado.
Además es Técnico en Inserción de Colectivos Vulnerables y
Agente de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
Actualmente trabaja como psicopedagogo y psicomotricista en el Área de Atención a la Discapacidad del Ayuntamiento de Adeje (España) desde 2008 y colabora en Cep-sur Tenerife como docente de cursos de Psicomotricidad.
Es miembro del equipo de Revista de Psicomotricidad.com y realiza las funciones de Coordinador en España.









![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)