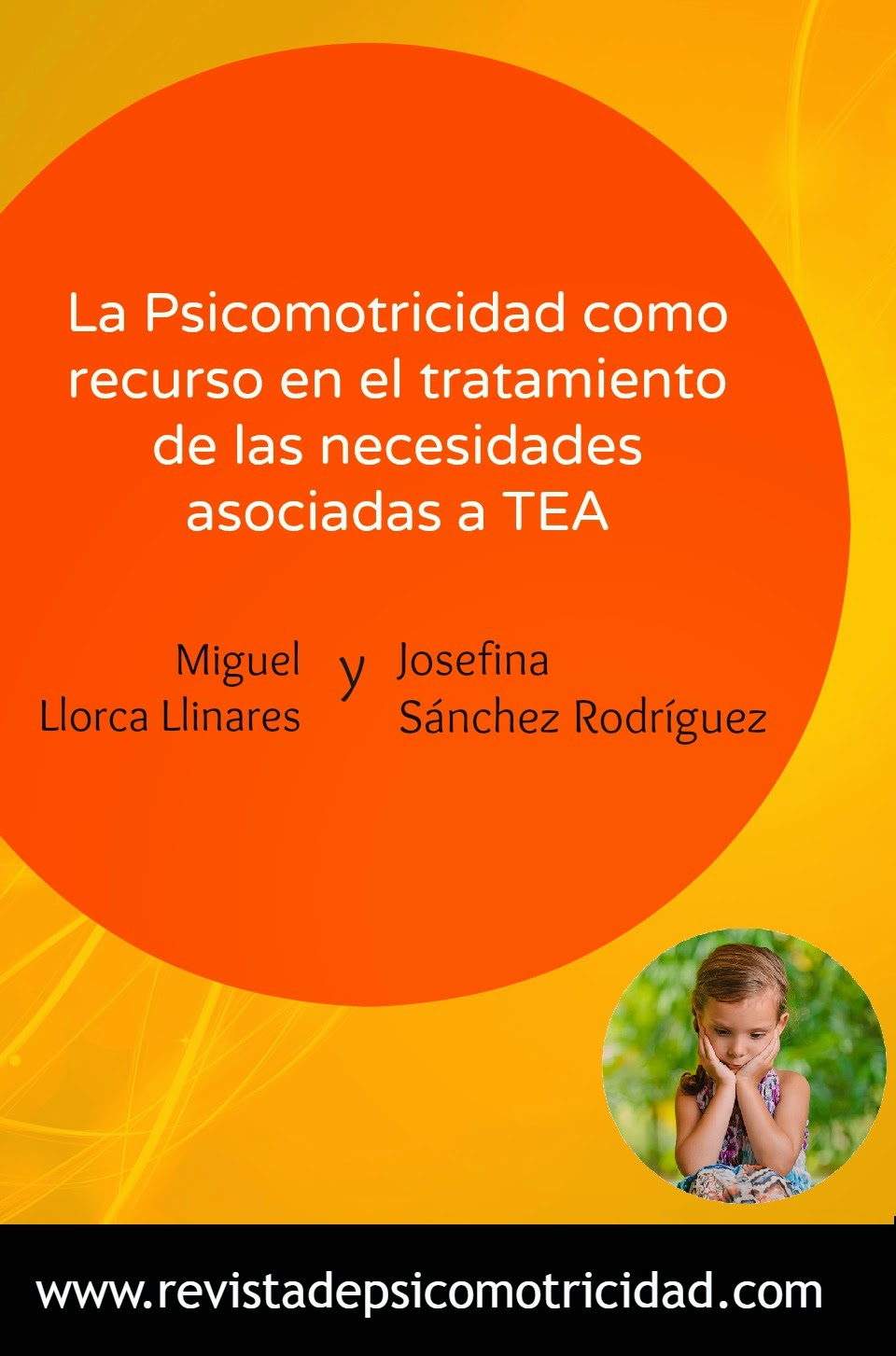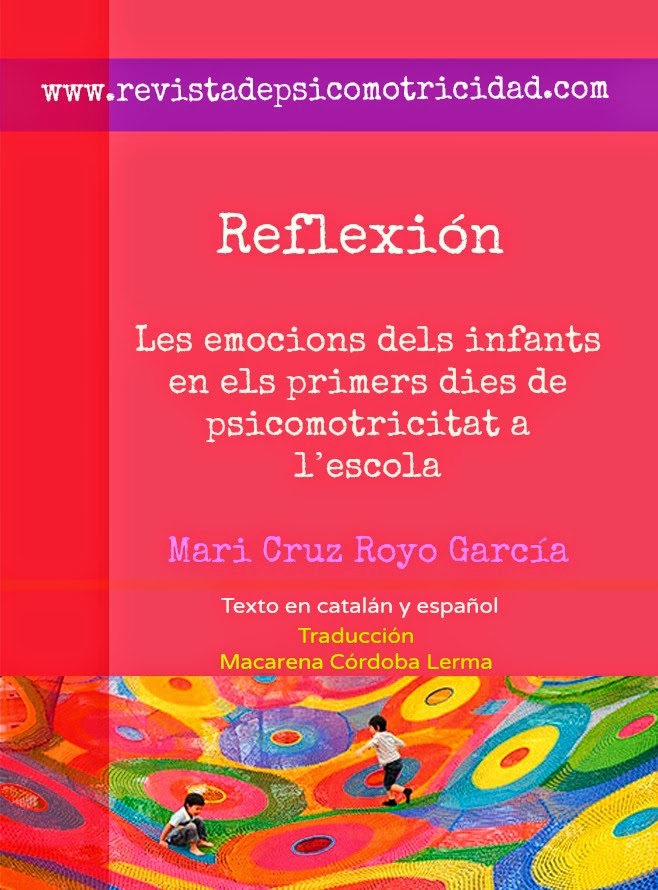Resumen
El artículo que se presenta surge de la necesidad de formalizar por escrito algunas referencias conceptuales y prácticas ante la inquietud de colegas y alumnos del ámbito disciplinar, quienes preguntan en qué consiste el Abordaje Psicomotor de Adultos y cuál es su especificidad.
A partir de estas cuestiones y de la experiencia práctica con pacientes Adultos en la terapia psicomotriz he intentado, tanto por el compromiso con la docencia como por la ética de la práctica misma, comenzar a ubicar algunas consideraciones que permiten delimitar el quehacer de la psicomotricidad en esta nueva área.
El texto refiere a las herramientas teóricas y técnicas que dan soporte a una práctica que algunos psicomotricistas venimos desplegando desde hace más de veinte años, a partir de la demanda concreta de Adultos que padecen en su cuerpo.
El escrito resulta entonces de la revisión de una ficha de cátedra que hoy tiene la posibilidad de ser transformada para su publicación, a través de la convocatoria de la Revista de Psicomotricidad, a quien agradezco enormemente esta valiosa oportunidad de escribir, y tal vez poder intercambiar ideas o experiencias, acerca de una temática bastante poco nombrada.
Palabras Clave
Psicomotricidad- Adultos- Relajación terapéutica- Recursos de Técnicas Corporales- Funcionamiento psicomotor y psicocorporal- Signos psicomotores y Síntomas corporales
Abstract
This article appear from the needed to make some conceptual and practical references official. Some colleagues and students are worried about the intrasubject domain. They ask what is adult psychomotor approach and their specificity.
I take those questions, and my adults psychomotor practical experience, as a reference. I have try (following my commitment with teaching and practical ethic) to place some considerations which allow to delimit this new psychomotor field.
The text refers to the theoretical and technical instruments that support the practical. Some specialists in psycho-motor field have used it, for more than twenty years, with adults that are suffering in their body.
The writing appear from the chairmanship of department review. We have the possibility to transform and publish it, using "Revista de Psicomotricidad" call.
I would like to express my gratitude to "Revista de Psicomotricidad" to allow me to write in it, and also to exchange some ideas and experiences about this subject.
key words
Psychomotor education -adults- therapeutic relaxation- physical technic's way- psychomotor and psiychocorporal working- psychomotor signs and corporal symptom.
Algunas consideraciones para un Dispositivo posible.
Desde hace varios años algunos psicomotricistas nos hemos venido preguntando por el Abordaje Psicomotor de Adultos, y hemos desarrollado dispositivos de atención exploratorios ante la creciente y variada demanda que se ha ido presentando en los consultorios.
Refiero a Adultos en la franja etaria entre los 25 y los 65 años aproximadamente (1) y que, como cualquiera de nosotros, presentan cierto grado de neurosis (2), y sus consecuentes síntomas corporales (3).
Utilizo estas categorías sabiendo que tomar ciertos aportes del psicoanálisis (*) contribuye a pensar y precisar un dispositivo posible y específico desde la mirada psicomotriz para el abordaje del sujeto Adulto, que es en general más frecuente en la consulta psicológica o psiquiátrica. Emergen allí las preguntas:
¿Qué podemos observar, mirar y escuchar desde lo psicomotor en el sujeto adulto que padece en su cuerpo?
¿Cómo intervenir desde y para el cuerpo atendiendo a la especificidad de lo psicomotor?
¿Cómo dar forma a un dispositivo clínico de abordaje psicomotor que permita al sujeto complementar su terapia verbal (u otros tratamientos donde se habla del síntoma) y que al mismo tiempo no lo deje mudo, como requieren muchas prácticas corporales?
¿Qué herramientas teóricas y técnicas sostienen esta práctica psicomotriz que permite ligar el cuerpo a la palabra en un campo que implica también a lo psicocorporal y no necesariamente a la motricidad?
Por ello, el tomar aportes de otras disciplinas no conlleva a perder la especificidad del discurso y la práctica psicomotriz, sino todo lo contrario. Se trata de una posición interdisciplinaria necesaria para abordar la complejidad de lo que se presenta. Esta posición obliga a establecer con claridad lo que es propio de nuestra disciplina psicomotriz y aquello que no lo es, es decir, lo que pertenece a otros campos disciplinares afines.
En este sentido considero también muy valiosos para este campo de acción los aportes de la psiquiatría (**) de las técnicas corporales (4), de la creatividad y del psicodrama (5), y fundamentalmente la perspectiva que la Relajación terapéutica (6) introdujo en el quehacer psicomotor.
El encuentro con el adulto en la terapia psicomotriz implica bucear en el funcionamiento psicomotor (7) o bien en el modo de estructuración de la trama psicocorporal (8) de cada sujeto en relación a los requerimientos de la vida cotidiana y frente a las situaciones problemáticas o conflictos que vive y padece.
Esta búsqueda o registro de su propio funcionamiento corporal personal tiene la intención de ubicar los obstáculos, modos de padecimiento o presentación de los bloqueos en el funcionamiento psicocorporal propio, para poder acompañar un posible desbloqueo y el consecuente despliegue de un hacer que pueda tornarse más adecuado a la demanda sociocultural y lo más ligado posible a su deseo.
En términos de Winnicott (1975), que el sujeto pueda “ser y sentirse real”. Dicho de otro modo, el abordaje psicomotor del Adulto está al servicio de su “realización”, siguiendo el concepto de Bergés (1990). Esto implica que se puedan establecer nuevas relaciones entre el sujeto, su cuerpo y su hacer en la vida cotidiana.
La consulta a psicomotricidad se presenta desde distintos síntomas corporales y signos psicomotores (9). Me han preguntado si existe el trastorno psicomotor en el adulto. Por el momento preferiría hablar de síntoma corporal.
Algo de lo que no se ha podido metabolizar en relación a las “fallas no esperables”, según Winnicott (1975), porque siempre hay fallas en los primeros vínculos, vuelve a presentarse de manera sintomática en el cuerpo.
Sin embargo, lo que vive el adulto en su cuerpo debe ser atendido como un fenómeno que se contextualiza en el aquí y ahora de su experiencia vital y corporal, y que constituye una vuelta distinta sobre lo vivenciado en otro tiempo, una reedición de algo anterior irresuelto, una repetición en el sentido de recurso (10).
Resulta interesante siguiendo a Winnicott (1975), pensar el síntoma como un “recurso” (16) y luego ubicar el abordaje psicomotor como la creación de recursos para abordar al síntoma o bien sobrellevar el propio funcionamiento psicocorporal si no es susceptible de transformación o simplemente insiste en repetirse.
Por otro lado, y siguiendo lo específico de la observación psicomotriz, los signos psicomotores que se presentan con frecuencia en los adultos que consultan a psicomotricidad son:
1. Alteraciones en el espacio y el tiempo, en el ritmo, en la diferenciación del espacio propio y del otro.
2. Alteraciones en el tono y la postura, dificultad para mantener una posición, actitudes y posturas muy rígidas o muy blandas, dolores tensionales o contracturas, tics, sincinesias, paratonías, reacciones de prestancia.
3. Desajustes en la imagen del cuerpo, modos de pensarse a sí mismos desfasados de la apariencia o de la potencialidad del propio cuerpo.
4. Alteraciones en lo tónico-emocional y afectivo, tendencia a la baja autoestima, actitud de omnipotencia o de impotencia, exceso de exigencia, labilidad emocional, baja tolerancia a la frustración, reacciones emocionales desbordadas.
5. Signos de disgrafía y de torpeza psicomotriz
6. Funcionamiento inestable psicomotor o inhibido psicomotriz, manifestaciones de ansiedad explosiva o retenida, hiper o hipokinesia, dispersión de la atención, inquietud.
Los funcionamientos psicomotores más frecuentes en la consulta se presentan al modo de las inhibiciones o de las inestabilidades. Hay adultos que funcionan como tensionales y otros como dehisentes en lo que hace a su posturomotricidad, y a la envoltura corporal.
Se presenta como una vivencia actual que reedita un exceso de anticipación por parte del otro, y que ahora es del sujeto, o bien una falta de ligadura del cuerpo a la palabra, que hace al desborde del funcionamiento, o a la inhibición del mismo.
Resulta un soporte fundamental retomar a J. Bergés (1996) para repensar estos términos en la psicomotricidad del cuerpo adulto.
¿Qué es un Adulto?
Posiblemente el “ser adulto” no está dado por una edad definida y cronológica, sino que lo podemos pensar como una condición de posibilidad que alcanza el sujeto, que remite a estados de independencia más o menos relativos en los distintos planos del desarrollo individual (personal, afectivo, social, cognitivo, corporal, laboral, económico, etc.).
El “ser adulto” sería entonces un estado de posibilidad de asumir responsabilidades, derechos y obligaciones. Un estado de cierta autonomía, que en general se da entre los veinte y los setenta y cinco años (aunque sabemos que en esta época se puede extender a varios años más dados los avances en salud y ciencia).
Es decir que es una larga etapa, de la cual incluso se puede salir y volver a entrar, alcanzarse parcialmente en algunos planos, o no alcanzarse nunca.
El consultorio y los objetos de psicomotricidad para Adultos.
En este apartado intentaré detallar las cuestiones metodológicas que puedan servir para explicitar lo más precisamente posible lo referente a técnicas, recursos, espacios y objetos que se utilizan para llevar adelante el abordaje de los adultos en psicomotricidad. Se trata de una descripción aproximada del cómo es este quehacer desde la perspectiva hasta aquí descrita.
En mi experiencia, fue una búsqueda exploratoria el uso de distintos espaciosfísicos. Al principio utilizaba un consultorio pequeño, con una cama tipo diván para hacer la relajación, donde había almohadones, una mantita y un velador, alfombra y buena calefacción en caso de bajas temperaturas. Me parecía que el espacio reducido y el diván daban mayor intimidad y contención, y sólo trabajaba a través de las técnicas de Relajación.
Más adelante, a partir de pensar la posibilidad de aplicar recursos de diversas técnicas corporales y de lo que implicaba el uso del suelo, comencé a trabajar en el espacio más amplio con el que cuento en mi consultorio que es el salón donde también trabajo con los niños y con los grupos. Allí el piso también tiene alfombra, hay colchonetas y diversos objetos.
A veces utilizo un equipo de música donde puedo disponer temas previamente seleccionados para acompañar o sostener un trabajo corporal, en general es música instrumental donde puede predominar lo rítmico o lo melódico, pero no letras de canciones.
En otras ocasiones, también uso algún instrumento de percusión y elementos de grafoplástica para la construcción de máscaras o mapeo corporal.
Las telas, las sogas, los almohadones, las pelotitas de tenis, las esferas inflables, las sillas o banquetas, los tubos, las máscaras, el espejo, son los objetos que utilizo con más frecuencia en el trabajo con Adultos.
Las sesiones de psicomotricidad con los Adultos.
He venido desarrollando propuestas de trabajo corporal para Adultos en grupos, a través del uso de Máscaras, el MFC (11) y las Escenas.
Se realiza el Trabajo corporal siguiendo el formato en tres tiempos (caldeamiento, actividad central, y retorno- reflexión).
Se incluyen también objetos y ejercicios de las Técnicas corporales que resultan efectivos en ciertos momentos y para cada situación en particular.
Los más utilizados provienen de experiencias con la Eutonía, la Danzaterapia, la Esferodinamia, el Contact improvisation, el Método Feldenkrais, el Chi Kung, el Tai Chi, los Centros de energía, el Yoga.
Se intercalan ejercicios en un marco lúdico y exploratorio y no desde lo reeducativo.
Resulta importante situar que el uso de recursos de técnicas corporales no significa hacer de la psicomotricidad un collage. No se trata de recortes técnicos descontextualizados, sino de hacer uso de aquellas experiencias que resultaron significativas en cierta situación dada y que se recurre a ellas como medios de intervención.
También es importante aclarar que la Psicomotricidad no es un invento chino, con esto me refiero a que el hecho de incluir recursos de técnicas orientales no significa transformarnos en profesores de Yoga o Tai Chi. En occidente estas técnicas se difundieron ampliamente en los ámbitos de la Salud y los médicos que percatan el padecimiento psicocorporal o psicomotor del sujeto Adulto derivan a realizar estas actividades.
Por ello es fundamental establecer las diferencias de encuadre y de perspectiva en relación al Abordaje Psicomotor.
La intervención psicomotriz siempre se desarrolla en un Campo de Juego, considerando la psicomotricidad una Psicoterapia de mediación corporal, donde se superponen dos zonas de juego, la del psicomotricista y la del sujeto (niño o adulto).
Por eso los ejercicios procedentes de las Técnicas Corporales y las aplicaciones de Relajación se consideran siempre dentro de un campo donde el sujeto se implica con su cuerpo en el juego del encuentro con el otro.
Los dispositivos grupales son de dos horas de duración ya que la reflexión grupal constituye un aspecto importante del abordaje. No obstante, a veces no se habla de las sensaciones de la experiencia, sino que se retoma en la sesión siguiente. Los procesos de trabajo duran en general entre un año y tres años, aunque es variable en cada caso.
El abordaje psicomotor de Adultos en forma individual, se enmarca en el dispositivo de la Relajación Terapéutica.
Durante la sesión individual hay un momento de conversación donde se escucha la versión, el texto que trae el sujeto y luego se propone una relajación (a veces siguiendo una técnica, otras veces sólo la entrada en calma y cuestiones puntuales de contacto corporal, visualizaciones, u otras intervenciones de este tipo) o un trabajo corporal a partir de ejercicios de Técnicas Corporales o del Psicodrama.
Las sesiones en estos casos son de una hora. La frecuencia es de una vez por semana o quincenal, según el caso.
El balance psicomotor en relación al cuerpo Adulto.
En general resulta oportuno situar 3 ó 4 encuentros al principio para recabar información, tanto desde lo verbal como desde lo psicomotor.
En esos primeros encuentros se observan modos de ser y hacer en lo referente a movimientos, postura, tono, actitudes, emociones, gestos, praxias, formas de hablar, tonos de voz, ubicación en el espacio, relación con los objetos y el tiempo, posibilidad de sostener el encuadre, modo de relación con el terapeuta, estado de la transferencia.
Complementariamente, utilizo a modo de prueba diagnóstica el MFC que me aporta datos sobre la relación del sujeto con su corporeidad, la imagen de sí, la vivencia del cuerpo propio y sus representaciones.
Luego, se realiza una sesión de devolución, al igual que sucede con los padres de los niños.
Allí se trata de ubicar algunas líneas de la observación del funcionamiento psicomotor y o bien psicocorporal, y establecer algunos ejes posibles del abordaje, teniendo en cuenta las relaciones entre el motivo de consulta y lo que parece preciso abordar.
En caso de considerar que no fuera oportuno un tratamiento psicomotor se realiza la sugerencia de una terapia psicológica o de otra índole, como consultas médicas, psiquiátricas u otras.
Reflexiones y propuestas respecto al rol profesional
Para concluir los aspectos más descriptivos de este quehacer psicomotriz, resulta importante señalar que, más allá de los espacios, objetos y demás formatos posibles, lo fundamental reside, al igual que en el abordaje psicomotor con niños, en la posición desde donde se ofrece el cuerpo del psicomotricista.
Se trata de un Adulto frente a otro Adulto, que jugará su posición de manera diferente que el adulto frente al niño, pero similar en cuanto a tomar su lugar para que el sujeto tome el suyo propio.
En relación a este fundamental aspecto de la práctica psicomotriz, sugiero siempre mantenerse entrenados corporalmente para sostener la posición de la “distancia “operativa” (12).
Conclusiones para pensar...
Es frecuente y aconsejable que los pacientes adultos sostengan este espacio en complementariedad con la terapia psicológica. También puede darse que la terapia psicomotriz sirva de apertura hacia la terapia psicológica, o viceversa.
En cualquier caso, siempre tenemos que considerar la posición interdisciplinaria del abordaje, que no significa sólo poder consultar a otros profesionales, sino más bien tener internalizado que existen otras disciplinas que también se ocupan del cuerpo y más aún del Adulto en relación a su neurosis.
Esta actitud implica no posicionarnos de manera omnipotente frente al padecimiento del otro. Esto salvaguarda cualquier intervención y nuestro propio lugar de terapeutas.
Considero que es un compromiso seguir investigando los recursos teóricos y técnicos que sustenten esta práctica en el campo de la disciplina psicomotriz, ya que se ha comprobado su eficacia y su especificidad.
Cabe preguntarse, ¿la Psicomotricidad podrá ser considerada en los campos disciplinares a los que recurrimos en su justo lugar para la consulta interdisciplinaria?
En función de la complejidad en la que vive el sujeto Adulto actual y de la diversidad en la forma de presentación del síntoma, resulta inminente la escucha al cuerpo tanto como al sujeto, acorde a lo que implica una mirada integradora del padecimiento humano.
(*) En lo relativo al psicoanálisis, hay conceptos provenientes de dicha disciplina que se entrelazan con el discurso psicomotor por su implicancia en los efectos de la comprensión del padecimiento humano y se hacen cuerpo en la terapia psicomotriz con el Adulto. Algunos de ellos son: sujeto, síntoma, deseo, neurosis, inconsciente, función materna y paterna, el Otro y los otros, la transferencia, la demanda, la creatividad, la realización.
Por ello, el tomar aportes de otras disciplinas no conlleva a perder la especificidad del discurso y la práctica psicomotriz, sino todo lo contrario. Se trata de una posición interdisciplinaria necesaria para abordar la complejidad de lo que se presenta. Esta posición obliga a establecer con claridad lo que es propio de nuestra disciplina psicomotriz y aquello que no lo es, es decir, lo que pertenece a otros campos disciplinares afines.
En este sentido considero también muy valiosos para este campo de acción los aportes de la psiquiatría (**) de las técnicas corporales (4), de la creatividad y del psicodrama (5), y fundamentalmente la perspectiva que la Relajación terapéutica (6) introdujo en el quehacer psicomotor.
El encuentro con el adulto en la terapia psicomotriz implica bucear en el funcionamiento psicomotor (7) o bien en el modo de estructuración de la trama psicocorporal (8) de cada sujeto en relación a los requerimientos de la vida cotidiana y frente a las situaciones problemáticas o conflictos que vive y padece.
Esta búsqueda o registro de su propio funcionamiento corporal personal tiene la intención de ubicar los obstáculos, modos de padecimiento o presentación de los bloqueos en el funcionamiento psicocorporal propio, para poder acompañar un posible desbloqueo y el consecuente despliegue de un hacer que pueda tornarse más adecuado a la demanda sociocultural y lo más ligado posible a su deseo.
En términos de Winnicott (1975), que el sujeto pueda “ser y sentirse real”. Dicho de otro modo, el abordaje psicomotor del Adulto está al servicio de su “realización”, siguiendo el concepto de Bergés (1990). Esto implica que se puedan establecer nuevas relaciones entre el sujeto, su cuerpo y su hacer en la vida cotidiana.
(**) En lo relativo a la psiquiatría, recibí derivaciones de psiquiatría por casos diagnosticados como trastornos de la ansiedad y trastornos alimentarios como anorexia, bulimia, obesidad. Muchas de éstas personas estaban medicadas con psicofármacos. Tanto en estos casos como en otros, fui desarrollando una posición más flexible o menos cerrada acerca de la cuestión con la medicación.
En este aspecto tomo como referencia la experiencia práctica interdisciplinaria con la psiquiatría. Si bien creo que no debe ser el primer recurso frente a la angustia o al desorden del funcionamiento psicocorporal, y también creo que existen los medicamentos alternativos que muchas veces son eficaces, es de considerar que los nuevos psicofármacos indicados de manera oportuna pueden ayudar a transitar una crisis y a recibir los tratamientos terapéuticos de manera más efectiva, sin generar adicción. Esto depende sustancialmente del modo del uso y de las indicaciones.
La consulta a psicomotricidad se presenta desde distintos síntomas corporales y signos psicomotores (9). Me han preguntado si existe el trastorno psicomotor en el adulto. Por el momento preferiría hablar de síntoma corporal.
Algo de lo que no se ha podido metabolizar en relación a las “fallas no esperables”, según Winnicott (1975), porque siempre hay fallas en los primeros vínculos, vuelve a presentarse de manera sintomática en el cuerpo.
Sin embargo, lo que vive el adulto en su cuerpo debe ser atendido como un fenómeno que se contextualiza en el aquí y ahora de su experiencia vital y corporal, y que constituye una vuelta distinta sobre lo vivenciado en otro tiempo, una reedición de algo anterior irresuelto, una repetición en el sentido de recurso (10).
Resulta interesante siguiendo a Winnicott (1975), pensar el síntoma como un “recurso” (16) y luego ubicar el abordaje psicomotor como la creación de recursos para abordar al síntoma o bien sobrellevar el propio funcionamiento psicocorporal si no es susceptible de transformación o simplemente insiste en repetirse.
Por otro lado, y siguiendo lo específico de la observación psicomotriz, los signos psicomotores que se presentan con frecuencia en los adultos que consultan a psicomotricidad son:
Glosario
(1) Adultos: la franja etaria de adultos puede clasificarse en “ Adultos jóvenes”, de 21 a 40 años , “Adultos de mediana edad” , de 40 a 60 años, y luego “ Adultos mayores”, de 60 años hasta la muerte ( E. Erikson)
El artículo aquí presentado se refiere a Adultos jóvenes y de mediana edad.
(2) Neurosis: según Janet (1909), las neurosis se establecen como enfermedades funcionales frente al modelo anatómico fisiológico. Desarrolla así el paradigma médico que basa el daño no en la alteración física del órgano, sino en su función.
Freud (1892 y 1899) desarrolló diversos trabajos en relación a la histeria y los trastornos obsesivos sentando las bases psicogenéticas de lo que él denominó “psiconeurosis”.
El término “neurosis” no es utilizado por la psicología científica y la psiquiatría. La O.M.S (CIE 10) y la A.P.A (DSM IV-TR) han cambiado la nomenclatura internacional para referirse a estos cuadros clínicos como “trastornos” (ej. trastornos de ansiedad, trastornos de angustia, trastornos del sueño, trastornos sexuales, tratornos depresivos, trastornos de somatización, etc.)
Freud refirió a neurosis actuales y a neurosis de trasferencia (Bragagnolo, 2013 )
(3) Síntoma corporal: el concepto clásico de síntoma psicoanalítico implica que el síntoma psíquico responde a un trauma, pero un trauma no físico sino psíquico, inconsciente. Con lo cual se supone la existencia de un inconsciente al aparato psíquico. Freud (1978) habla de representaciones que resultan intolerables, representaciones que se van a volver traumáticas. Por tanto el aparato psíquico se defiende ante lo intolerable a través de formaciones del inconsciente, como el síntoma. El síntoma remite a un trauma o situación dolorosa en tanto representación de una vivencia o experiencia de la vida del sujeto, especialmente de la infancia, que se manifiesta en la actualidad como sufrimiento, por ello es siempre singular y no es universalizable.
Las representaciones que están en juego en el síntoma en algún momento se vuelven corporales, se alojan en el cuerpo (ej. le duele la panza, está muy torpe, se agita, se ahoga, le cuesta caminar, tiembla, etc.) Los síntomas finalmente son siempre corporales y se caracterizan porque manifiestan algo a la vez que ocultan otra cosa. “La angustia no miente, cuando uno siente angustia la siente en el cuerpo. Justamente la dificultad de la angustia es muchas veces ponerle palabras”. (Bragagnolo, 2013)
(4) Técnicas corporales: son las técnicas de Trabajo Corporal, es decir aquellas que “ponen a trabajar activamente al cuerpo para tratar de destrabarlo”. (Papandrea, 2001 ) Muchas de ellas fueron creadas o aplicadas de manera más sistemática después de las Guerras Mundiales, donde se tornó indispensable encontrar otros caminos de reubicación corporal , y darle sentido a la vida, a partir de las heridas y mutilaciones sufridas. Las técnicas corporales pueden clasificarse en técnicas de concientización, lúdicas, energéticas, fantasmáticas y dramáticas (Matoso, 1996)
(5) Psicodrama . “En la práctica psicodramática hay un momento de coincidencia de la máscara con el rol, por ejemplo, el rol del padre y la máscara del padre. Pero también hay momentos en que máscara y rol no coinciden, y la máscara cuestiona al rol. Lo fantasmático se estructura en escenas entrecruzado con lo real. Las máscaras juegan un papel clave en cuanto a los fenómenos de velamiento y develamiento ante la mirada del otro”. (Buchbinder, 2001)
(6) Relajación terapéutica: método y perspectiva teórico técnica de abordaje psicomotor creada por Bergés y Bounes (1998)
“El abordaje psicomotor es una manera de comprender lo que el cuerpo envuelve” ( Bergés retomado por González , L. 2009)
“La psicomotricidad es un abordaje que obliga a poner en relación informaciones de diferente índole, mientras que en las perturbaciones motrices las informaciones son de una sóla índole, de índole motriz (Bergés, retomado por González . L , 2009)
“La consulta por un síntoma en juego, da lugar para que otros modos del discurso y otros modos de la mirada, lo vuelvan al cuerpo apto para vehiculizar nuevas vivencias y para construir mediando la experiencia de la relajación y el juego nuevas relaciones con su propio cuerpo, con el otro y la realidad” (González, 2009)
(7) Funcionamiento psicomotor: puesta en funcionamiento de las funciones tonicoposturales y motrices bajo la mirada de un otro, quien ejerce la función materna. Modo de ser y hacer. (Bergés,1996) “es tarea de los psicomotricistas investigar, reflexionar y operar desde una lógica que permita comprender por ejemplo ¿cómo y porqué aquello de los movimientos reflejos se constituyen en movimientos voluntarios, dirigidos, intencionados de un sujeto respecto a otro en un espacio y un tiempo dado?”.. O bien reflexionar “¿cómo se piensa el sujeto que padece en su cuerpo?” (González, 2009)
(8) Funcionamiento psicocorporal : se trata del vínculo de apuntalamiento que estructura lo somático con lo psíquico y, a la inversa, lo psíquico se vuelca a lo somático. (Lesage, 2009) Esta relación se actualiza en el trabajo que el sujeto realiza con las técnicas corporales, y más aún con la Relajación terapéutica . (A.Papandrea, 2011)
(9) Signo psicomotor: es la alteración objetiva que se manifiesta como señal de la desorganización psicomotriz del sujeto. Se puede explorar y evaluar mediante test y pruebas diagnósticas, se caracteriza por ser observable, medible, cuantificable. Observamos los signos de alteración psicomotriz en el plano de lo tónicoemocional, en las coordinaciones estáticas y dinámicas generales, manuales y visomotoras, en el plano de la organización espaciotemporal, de la lateralidad, del esquema y la imagen del cuerpo, y en el dibujo y la escritura.
“El signo psicomotor es extraño para el otro, porque no entra, como dice Calmels , en el archivo de los gestos cotidianos”. “El signo psicomotor demuestra así su efectividad, su capacidad de producir un efecto en la mirada del otro…” ¿no es acaso el signo psicomotor el modo en que el niño dice sobre su psicomotricidad?” ( Papandrea, 2004)
(10) Recurso: la palabra recurso implica acción de recurrir a algo frente a una situación a resolver, o bien es efecto de recursar algo, como posibilidad de volver a cursar por algún trayecto de otra manera. ( Papandrea,2004) .Resulta significativo pensar el síntoma como un recurso (Winnicott, 1975)
(11) MFC. Mapa Fantasmático Corporal. Dispositivo de mapeo corporal a través del ofrecimiento de una silueta en una actividad grafoplástica que permite abordar cuestiones de la imagen del cuerpo (Matoso, 2001)
(12) Distancia operativa: refiere a la búsqueda continua de la posición del psicomotricista para el desempeño saludable del rol profesional.
“En la intervención psicomotriz se opera con las distancias, no sólo con la distancia física como medida de entrar y salir del juego, sino aún más con la distancia psíquica, tónico-emocional, afectiva. Es una medida de espacio, tiempo y acciones que le permite al psicomotricista operar con su cuerpo, estando al mismo tiempo implicado y distante”. (Papandrea, 2005)
“Tenemos que tomar distancia de nuestras propias vivencias, para no invadir al paciente” (Lesage, 2009)
BIBLIOGRAFÍA
Ajuriaguerra, J. de (1973- 4°edición) Manual de Psiquiatría infantil. París. Ed. Masson
Bergés, J. y Bounes, M. (1977) La Relajación terapéutica en la infancia. París. Ed. Mason
Bergés,J. (1973) Algunos temas de investigación en psicomotricidad. Cuadernos de terapia psicomotriz . N°1.Buenos Aires. Ed. V. S. Votadoro
____________ (1988) Diagnóstico y terapia en psicomotricidad. Cuerpo y comunicación. Madrid
____________ (1996) El cuerpo y la mirada del otro. Crónicas Clínicas en relajación terapéutica y psicomotricidad. Buenos Aires .Ed. R.Aragón y L.González
Bragagnolo, S. (2012) “Signo, trastorno y síntoma desde la perspectiva del psicoanálisis” Clase especial corregida, dictada en la Cátedra de Teoría de la Psicomotricidad II de la Lic. en Psicomotricidad de la UNTREF, inédito
Buchbinder, M.(2001) Poética de la cura. Buenos Aires. Ed. Letra Viva
Erikson, E. (1995) Sociedad y Adolescencia. España. Ed. SXXI
Freud,S.(1978) Inhibición , Síntoma y Angustia. Obras Completas. Ed Amorrortu
____________ ( 1916) Lecciones de introducción al psicoanálisis. Obras completas
González, L.(2009) Pensar lo psicomotor. Buenos Aires. Eduntref
Lesage, B. (2009) Apuntalamiento y estructura corporal: cuerpo a cuerpo, cuerpo –acuerdo. Artículo traducido para UNTREF
Matoso,E .(2001) El cuerpo, territorio de la imagen. Buenos Aires. Ed. Letra Viva
--------------( 1996 ) El cuerpo, territorio escénico. Buenos Aires. Ed Paidós
____________ (2013) Aportes a la Psicomotricidad del texto “Inhibición , síntoma y angustia” de S. Freud. Clase especial corregida. Idem, inédito
Papandrea, A. (2004) Signo y Síntoma en psicomotricidad. Ficha de Cátedra. Teoría de la Psicomotricidad II. UNTREF, inédito
____________(2005) ¿Existe el Trastorno psicomotor en el Adulto? Signos psicomotores y síntomas corporales en el cuerpo en la adultez. Algunas reflexiones. , Ficha de Cátedra. Teoría de la Psicomotricidad II. UNTREF, inédito
------------------ ( 2001 ) Para las disciplinas del cuerpo son tiempos de definiciones. Articulaciones entre Psicomotricidad y Trabajo Corporal. I. de la Máscara. , inédito
____________ (2004) Signo psicomotor y Gesto. Algunas consideraciones. Ficha de Cátedra. Teoría de la Psocomotricidad II. UNTREF, inédito
Winnicott D. (2006) La familia y el desarrollo del individuo. Bs as Ed. Hormé
Acerca de la autora:
Alejandra Papandrea
-Psicomotricista
-Coordinadora de trabajo corporal grupal recibida en el Instituto de la Máscara
-Especialista en Relajación Terapéutica
-Ex integrante del Equipo de Psicomotricidad del Hospital Infanto juvenil “Dra C. Tobar García”
-Ex docente de Cursosde Psicomotricidad en Extensión universitaria de la Facultad de Psicología de la UBA. Universidad Nacional de Buenos Aires
-Ex docente de la Escuela Argentina de Psicomotricidad de la AAP. Asociación Argentina de Psicomotricidad
-Ex capacitadora de la Fundación Lekotek
-Docente titular de la Licenciatura en Psicomotricidad de la UNTREF. Universidad Nacional de Tres de Febrero. Materias: Formación Personal Corporal II, Teoría de la Psicomotricidad II y Taller de Juego.
-Investigadora en formación. Convocada como Experta en la investigación acerca del Trastorno de Inhibición Psicomotriz, Directora S. Saal, UNTREF
-Tutora y Jurado de Trabajos Finales de Grado de alumnos de la Lic. en Psicomotricidad de UNTREF
-Coordinadora general de “CENTRAR”. Centro de abordaje psicomotor interdisciplinario para Adultos y Niños. Atención en consultorio desde 1994.
www.revistadepsicomotricidad.com agradece públicamente a Alejandra Papandrea por enviar este artículo desde Buenos Aires, Argentina.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL DE ESTE TEXTO Y DISEÑOS, Y PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL SIN CITAR A www.revistadepsicomotricidad.com COMO FUENTE.